 Escribo como sacerdote que venera la Fe Apostólica y que cree que el culto es el testimonio más seguro de lo que la Iglesia enseña y ama. He ofrecido los santos misterios en santuarios donde el aire está cargado de incienso y el coro responde al cielo con un canto medido. Me he movido con deliberada economía ante la mesa santa, consciente de que cada gesto ha de hablar con veracidad acerca de Dios y del ser humano. He sentido cómo el silencio se reúne como un dosel sobre el pueblo de Dios, un silencio que instruye tan profundamente como cualquier homilía. Estos momentos me han enseñado que la lex orandi no es un simple adorno de la doctrina, sino su aliento vivo. Desde esta experiencia pastoral y sacerdotal afirmo que la Misa Latina Tradicional de Occidente y las antiguas liturgias de Oriente, como la Liturgia de San Jacobo y la Liturgia de San Juan Crisóstomo, permanecen reconociblemente dentro del ámbito espiritual y teológico de la antigua Fe Apostólica.
Escribo como sacerdote que venera la Fe Apostólica y que cree que el culto es el testimonio más seguro de lo que la Iglesia enseña y ama. He ofrecido los santos misterios en santuarios donde el aire está cargado de incienso y el coro responde al cielo con un canto medido. Me he movido con deliberada economía ante la mesa santa, consciente de que cada gesto ha de hablar con veracidad acerca de Dios y del ser humano. He sentido cómo el silencio se reúne como un dosel sobre el pueblo de Dios, un silencio que instruye tan profundamente como cualquier homilía. Estos momentos me han enseñado que la lex orandi no es un simple adorno de la doctrina, sino su aliento vivo. Desde esta experiencia pastoral y sacerdotal afirmo que la Misa Latina Tradicional de Occidente y las antiguas liturgias de Oriente, como la Liturgia de San Jacobo y la Liturgia de San Juan Crisóstomo, permanecen reconociblemente dentro del ámbito espiritual y teológico de la antigua Fe Apostólica.
No se puede negar que ambas familias de culto crecieron orgánicamente a partir de la Iglesia indivisa. Llevan las marcas de una infancia compartida. Cuando presido la Divina Liturgia, escucho las cadencias de una teología que no pide disculpas por el misterio, y encarnó esa teología mediante el incienso ante los santos iconos, la proclamación del Evangelio y la ofrenda de la anáfora. Cuando ofrezco la Misa Tridentina, encuentro la misma majestad en un idioma occidental que desarrolló su propia gramática de reverencia, y realizo esa gramática mediante el Canon Romano pronunciado en confiado murmullo, la orientación hacia oriente que atrae mis ojos y mi corazón hacia el altar y la custodia cuidadosa del silencio que prepara a los fieles para contemplar al Cordero de Dios. Los gestos varían, las lenguas difieren, pero la orientación interior es la misma. El culto se dirige a la Santísima Trinidad. La Eucaristía se confiesa como el verdadero y vivificante Cuerpo y Sangre de Cristo. El sacerdote se mantiene como icono de Cristo Sumo Sacerdote, conduciendo a los fieles al sacrificio y a la acción de gracias. Reconozco en ambos ritos la continuidad de la Iglesia con el colegio apostólico y con los Padres que custodiaron el depósito de la fe.
Reconozco que el vocabulario teológico occidental a veces discurre por líneas distintas de las orientales. No ignoro que existen diferencias dogmáticas y eclesiológicas que han de ser atendidas con seriedad y paciencia. Sin embargo, también observo que, en la Misa Tridentina, el genio occidental no fractura la Fe Apostólica, sino que le otorga una cadencia particular. La sobriedad romana, el silencio disciplinado, el latín hierático y la orientación del sacerdote hacia oriente recogen la mente y el corazón en dirección al altar del sacrificio. En Oriente, la amplitud poética de las anáforas, la luminosa iconografía y el canto envolvente introducen el alma en un inconfundible sentido del Reino irrumpiendo en el tiempo. Ambos manantiales brotan de la misma montaña. Creo que aún desembocan en el mismo mar.
Mi convicción se agudiza cuando considero las reformas litúrgicas posteriores a 1962. No dudo de que muchos que celebran los ritos reformados lo hacen con sinceridad y devoción. No dudo de que la gracia no está limitada por mi análisis. Sin embargo, debo hablar con claridad sobre lo que he visto y sobre lo que se me ha confiado salvaguardar como sacerdote. Los rasgos característicos de las reformas posteriores a 1962 reflejan a menudo una acomodación occidental a las sensibilidades de la cultura tardo moderna. La insistencia en la claridad didáctica, el intercambio verbal constante, el reemplazo del lenguaje hierático por el habla ordinaria y la reorientación del santuario hacia un espacio de interlocución mutua más que de adoración compartida señalan un cambio de atmósfera. La reforma no refinó tanto una herencia viva cuanto la reencuadró dentro de un conjunto distinto de supuestos. Ese reencuadre, a mi juicio, no es una continuación de la fe entregada una vez a los santos.
Cuando hablo de atmósfera no me refiero a una preferencia estética. Hablo de una postura teológica encarnada en la oración. La tradición apostólica nos enseña que el culto es ante todo obra de Dios a la que somos convocados, y no nuestra aportación creativa a un acto comunitario. Como presidente, estoy obligado a recibir y no a inventar. Las antiguas liturgias, oriental y occidental, realizan esa verdad con firmeza sutil. El celebrante ora vuelto hacia el Señor. El lenguaje es elevado, no como reliquia de museo, sino como pedagogía de la trascendencia. Los movimientos son medidos y simbólicos, enseñando al cuerpo a recordar que se halla en tierra santa. El sacerdote no hace chanzas desde el altar. Permanece como presencia misma de Cristo. El coro no entretiene. Responde a la Palabra con ofrenda. Los fieles no son un público. Son un pueblo sacerdotal que se mantiene dentro del sacrificio de alabanza. Cuando mido el espíritu posterior a 1962 según ese criterio encuentro que a menudo ha surgido un nuevo centro de gravedad que valora la accesibilidad por encima de la consagración, la inmediatez por encima del misterio y una participación entendida como abundancia de palabras por encima de una participación entendida como honda adoración.
No escribo esto para descalificar a personas. Lo escribo para describir un patrón que un sacerdote debe discernir y responder ante Dios. El antiguo rito romano y las liturgias orientales no me convierten en gestor de actividades religiosas. Me hacen penitente y adorador que ofrece el temible sacrificio con temor y amor. No buscan retener la atención mediante la novedad. Santifican la atención volviendo el corazón hacia el Cordero inmolado. No me piden que actúe. Me piden que contemple y que conduzca al pueblo a contemplar. En ambos oigo ecos de la visión del templo de Isaías y del silencio del Sinaí. Percibo la memoria de Emaús y el corazón ardiente que sigue al reconocimiento. No encuentro estas notas ausentes de modo absoluto en los ritos reformados, pero sí las hallo amortiguadas por una teoría pastoral que confunde inteligibilidad con familiaridad y que corre el riesgo de domesticar lo santo.
Porque soy oriental bizantino en simpatía teológica y deber pastoral, considero también importante afirmar que la Misa Tridentina, cuando se celebra sin innovaciones occidentales posteriores que tensaron la mente común del primer milenio, permanece plenamente dentro de la órbita del culto apostólico. Es una expresión occidental del mismo banquete y sacrificio sagrados que Oriente custodia con temblorosa admiración. Nunca pretendió ser una religión paralela. Fue el modo romano de orar lo que la Iglesia cree. Si Occidente y Oriente son hermanos distanciados, no dejan por ello de ser hermanos. Cuando ofrezco los ritos antiguos, ya sean orientales u occidentales, no siento que haya salido de la casa de los Padres. Siento que he entrado en habitaciones distintas de la misma casa, cada una ordenada al mismo Señor y al mismo misterio.
La cuestión de la unidad pesa sobre mi conciencia como sacerdote, pues se me encarga reunir y no dispersar. No imagino una unidad forjada por compromisos programáticos o por la supresión de diferencias. Imagino una unidad que brota del reconocimiento mutuo, de la penitencia y del amor. Creo que los ritos antiguos pueden servir a esa unidad porque obligan a ambas partes a ser honestas sobre lo que el culto es en verdad. Cuando guío la Gran Entrada en Oriente o cuando recito el Canon Romano en Occidente, reconozco al mismo Jesucristo moviéndose entre su pueblo y reuniendo nuestras ofrendas en su propia ofrenda al Padre. Cuando me inclino ante los santos dones, sé que mis hermanos y hermanas que se inclinan en otro rito legítimo honran al mismo Señor. Hay fuerza en ese reconocimiento, una fuerza que no borra la doctrina, pero que ablanda los corazones y clarifica las prioridades.
Deseo hablar con claridad de la fraternidad eclesial desde la perspectiva del presidente. Oriente y Occidente no recuperarán la comunión debatiendo sobre estética ni tratando la liturgia como una estrategia negociable de alcance pastoral. Caminaremos el uno hacia el otro en la medida en que caminemos juntos hacia Dios. Las liturgias antiguas son escuelas de ese movimiento. Enseñan al alma a ascender sin orgullo, a arrodillarse sin desesperación, a cantar sin autocomplacencia y a recibir sin presunción. Enseñan a los obispos a custodiar, a los sacerdotes a servir, a los diáconos a asistir, a los coros a guiar con humildad y a los laicos a perseverar en la oración. En tales escuelas la unidad adquiere músculo. Deja de ser un eslogan. Se convierte en un hábito de caridad alimentado por la Eucaristía.
Tomo en serio la oración del Señor para que todos seamos uno, para que el mundo crea en Él (Juan 17,21). No oigo en esa oración una llamada al mínimo común denominador. Oigo una llamada a la santidad. Cuanto más refleje nuestro culto la santidad de Dios, más dispuestos estarán nuestros corazones a perdonar, a escuchar y a abrazar lo verdadero y lo bueno en el otro. Los ritos antiguos no borran las diferencias teológicas que subsisten entre Oriente y Occidente. Sitúan esas diferencias en un campo de gracia donde pueden abordarse sin hostilidad y sin prisa. Cuando inciendo el incienso ante los iconos y los fieles, y cuando elevo las santas especies en sobria quietud, presido actos que confiesan la misma realidad. Cristo está en medio de nosotros. Cristo es ofrecido. Cristo es adorado. Tal confesión es semillero de unidad.
Debo decir una palabra sobre el Novus Ordo en relación con la unidad. Allí donde fomenta una identidad comunitaria horizontal, no nos ayuda a avanzar el uno hacia el otro en la verdad. Puede alentar un espíritu de improvisación que convierte la liturgia en espejo del gusto local en lugar de ventana hacia la liturgia celestial. No niego que existan celebraciones reverentes de los ritos reformados y agradezco siempre que encuentro sinceridad y devoción. Sin embargo, como patrón, el ethos reformado parece extraer su energía de la teoría pastoral moderna más que de la gramática antigua del culto. Esa diferencia debería importarnos a todos. Modela lo que el pueblo cree acerca de Dios, del sacerdocio y de la propia Iglesia. No inclina de modo natural a Occidente hacia Oriente ni a Oriente hacia Occidente. No reconoce instintivamente al otro como hermano, porque habla un lenguaje litúrgico distinto que no se traduce con facilidad de vuelta al primer milenio.
Por el contrario, la Misa Tridentina y las liturgias ortodoxas son bilingües en el sentido más hondo. Cada una habla su propia lengua materna y, sin embargo, cada una puede comprender a la otra porque ambas se arraigan en la misma cosmovisión sagrada. Ambas afirman el carácter sacrificial de la Eucaristía. Ambas remontan sus formas a una larga herencia y no a un taller reciente. Ambas presuponen que el sacerdocio es un oficio divino ordenado a los misterios de Dios y no una función orientada a la gestión de una asamblea. Ambas mantienen una orientación vertical del culto en la que Dios es adorado y el ser humano es transfigurado. Gracias a esta gramática compartida, estos ritos pueden sostener un diálogo ecuménico genuino. Permiten ver en el otro no a un rival, sino a un pariente, y no a un obstáculo, sino a un aliado en la lucha contra nuestro propio pecado y la frialdad de nuestra época.
La unidad, si ha de ser algo más que una aspiración, exige prácticas concretas de caridad que han de comenzar en el altar. Los ritos antiguos cultivan esas prácticas. Serenan el alma. Educan los sentidos. Reclaman paciencia y atención. Exigen que el presidente desaparezca dentro del rito para que Cristo sea manifiesto. En tal ambiente, las discusiones se vuelven menos estridentes y más cuidadosas. La memoria mejora y la gratitud crece. He sido testigo de este cambio en mí mismo y en quienes me han sido encomendados. Estoy menos tentado de juzgar con rapidez, más inclinado a preguntar qué dirían los Padres y más dispuesto a arrepentirme de cualquier ligereza ante las cosas santas. Cuando muchos creyentes comparten esta escuela, arraiga una cultura de reverencia y la unidad encuentra espacio para respirar.
No deseo concluir sin esperanza. Mi esperanza es que Oriente y Occidente aprecien la Misa Tridentina y las antiguas liturgias orientales como dones recíprocos. Mi esperanza es que los cristianos occidentales que redescubren el antiguo rito romano descubran también la belleza de Oriente y que los cristianos orientales que acogen a peregrinos romanos perciban en ellos amor por el mismo Señor. Mi esperanza es que los obispos protejan estos tesoros, que los sacerdotes los celebren con esmero y que los laicos los recen con la humildad de quienes saben que la salvación es misericordia. En tal paisaje, la unidad no es una estrategia. Es el fruto de la adoración compartida.
Por ello expongo con sencillez mi convicción. La Misa Latina Tradicional no es diametralmente opuesta a la Fe Apostólica. Es una expresión occidental de la misma herencia apostólica, modelada por el vocabulario teológico y la cultura de la cristiandad latina. Las liturgias antiguas de Oriente siguen siendo sus hermanas a lo largo del tiempo y del espacio. Ambas difieren en definiciones dogmáticas y planteamientos eclesiológicos importantes, pero sostienen el mismo santo misterio de la Eucaristía, la continuidad del sacrificio sacerdotal y la orientación trascendente del culto divino. Las reformas posteriores a 1962 representan, en lo esencial, una acomodación a sensibilidades seculares modernas más que una continuidad fiel con lo transmitido por los santos. Al decir esto no niego las cosas santas que pueden encontrarse en el Novus Ordo. Afirmo que ya no representa la única y antigua fe del modo en que lo hace la Misa Tridentina.
Seguiré orando para que el Señor nos acerque de nuevo unos a otros llevándonos más hondo en Él. Seguiré pidiendo que nuestro culto sea digno del Dios que se nos entrega sobre el altar. Seguiré creyendo que los hermanos distanciados pueden reconciliarse, no mediante la novedad, sino mediante la fidelidad. Si conservamos las formas antiguas con pureza de corazón, si nos arrepentimos de nuestro orgullo y si permanecemos juntos ante el Cordero, la unidad dejará de ser un rumor lejano. Se convertirá en una gracia experimentada entre hermanos y hermanas que han recordado quiénes son.
Que Dios le bendiga +
Rvdo. P. Charles de Jesús y María
14 de octubre de 2025
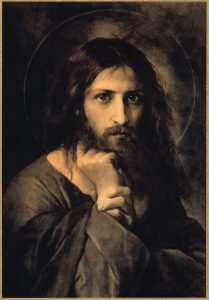
Comments are closed.