La interpretación personal de las Sagradas Escrituras, cuando se separa de la mente de la Iglesia, ha demostrado a lo largo de la historia no sólo ser peligrosa, sino espiritualmente desastrosa. La Biblia no es una posesión privada, ni un terreno de juego para la especulación subjetiva; constituye la herencia sagrada de la Santa Iglesia, escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, preservada en la vida y culto del Cuerpo eclesial, y correctamente comprendida únicamente dentro de esa Tradición viva.
El peligro no está en la lectura piadosa de las Escrituras, sino en leerlas con orgullo—apartados del consenso de los Padres, del testimonio de la Liturgia y de la guía del Espíritu Santo a través de la Iglesia. El apóstol Pedro nos advierte directamente sobre esto: «Entendiendo esto primero: que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque la profecía no fue dada en otro tiempo por voluntad de hombre alguno, sino que los hombres santos de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo» (2 Pedro 1,20–21).
De ello se deduce que la Escritura no se interpreta por sí sola, ni es licencia para innovaciones doctrinales o teorías teológicas personales. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de sectas, herejías y cismas surgidos de individuos o grupos que, por orgullo o ignorancia, se alejaron de la Tradición Apostólica y Patrística, presumiendo de comprender el significado de la revelación divina por el mero ejercicio de su intelecto.
La Santa Iglesia enseña que la Escritura debe interpretarse dentro de la mente de la Iglesia, lo cual incluye los decretos de los Concilios Ecuménicos, el consenso de los Santos Padres y la vida doxológica de la Iglesia.
Debe ser interpretada por quienes están iluminados—no por intérpretes autoproclamados, sino por quienes han sido purificados espiritualmente y guiados por el Espíritu Santo mediante la oración, la humildad y la obediencia.
Las Escrituras se interpretan litúrgica y sacramentalmente, pues son comprendidas con mayor claridad cuando se proclaman en los oficios de la Iglesia, especialmente en la Divina Liturgia, donde Cristo abre las Escrituras a sus discípulos en la fracción del Pan.
San Ireneo de Lyon advirtió contra quienes interpretan la Escritura al margen de la Tradición Apostólica. Dijo que «ellos se vuelven contra [las Escrituras], como si no fueran correctas ni tuvieran autoridad, y afirman que son ambiguas, y que la verdad no puede extraerse de ellas por quienes desconocen la tradición.» (Contra las Herejías, Libro I, Capítulo 2).
La proliferación de denominaciones protestantes—que ya se cuentan por decenas de miles—es un testimonio visible de las consecuencias del liderazgo autoproclamado, la interpretación privada y el orgullo espiritual. Muchas de estas sectas no fueron fundadas por quienes hubiesen recibido la autoridad mediante la sucesión apostólica o fuesen llamados mediante el discernimiento de la Iglesia, sino por individuos que se arrogaron el derecho de predicar, gobernar e interpretar la Escritura al margen del consenso de los santos. Careciendo de humildad y rechazando la corrección, elevaron sus opiniones por encima del testimonio de los Padres, de los Concilios Ecuménicos y de la vida litúrgica de la Iglesia. Al hacerlo, fracturaron la unidad de la cristiandad, erigiendo cada uno un púlpito bajo su propia autoridad, en lugar de someterse a la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Este caos, nacido de la ambición personal y la innovación doctrinal, sigue produciendo división en lugar de verdad, confusión en lugar de comunión.
Todo verdadero cristiano debe acercarse a las Sagradas Escrituras no como a una autoridad aislada, sino como miembro vivo del Cuerpo de Cristo, enraizado en la Tradición sagrada transmitida por los Apóstoles, los Padres y los Concilios. La Biblia jamás fue concebida para funcionar separada de la Iglesia, pues fue en la vida, el culto y la enseñanza de la Iglesia donde las Escrituras fueron escritas, compiladas, preservadas y correctamente interpretadas. Apartarse de este contexto vivo es arriesgarse a malinterpretar los mismos oráculos de Dios, convirtiendo aquello que fue dado para la salvación en una trampa de confusión.
El Espíritu de Dios habla por medio de la Iglesia—no a través de toda imaginación privada—y sólo en humildad, obediencia y atención orante a la mente de la Iglesia puede uno comenzar a leer correctamente las Escrituras. Más vale temblar ante un solo versículo y entenderlo conforme a la fe que una vez fue dada a los santos, que consumir incontables capítulos guiado por la voluntad propia, el orgullo y la novedad, y caer así en la oscuridad del engaño. Como enseñaron constantemente los Padres, el conocimiento sin comunión es peligroso, y el celo sin guía conduce a la ruina. Las Escrituras son luz, sí—pero una luz que debe recibirse a través del claro cristal de la Iglesia, y no por el lente distorsionado del juicio privado.
Como dijo San Antonio el Grande: «Vendrá el tiempo en que los hombres se volverán locos, y cuando vean a uno que no está loco, se lanzarán sobre él diciendo: “¡Tú estás loco, no eres como nosotros!”»
No nos dejemos arrastrar a la locura por la vanidad de nuestras propias interpretaciones, sino seamos verdaderamente sanos mediante la sabiduría de los santos.
Que Dios os bendiga +
P. Carlos
6 de julio de 2025
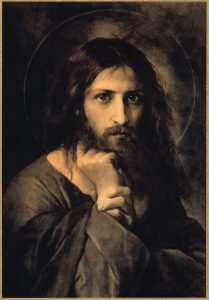
Comments are closed.