La Santísima Theotokos, siempre Virgen María, es honrada en la Iglesia como la verdadera Madre de Dios, la que llevó en su seno al Verbo encarnado sin corrupción. No es una figura simbólica ni una abstracción de feminidad idealizada—es el Arca viviente de la Alianza, la escala por la cual descendió Dios y por quien la humanidad fue elevada. Al pie de la Cruz, Cristo dijo al discípulo amado: «He ahí tu madre» (Juan 19,27). En esto, los Padres no ven sólo el cuidado de san Juan, sino la entrega de la Iglesia a su intercesión maternal.
La Theotokos es el espejo de la obediencia perfecta, no como la entiende el mundo—como sumisión silenciosa o cumplimiento débil—sino como la aceptación plena y valiente de la voluntad de Dios. Su respuesta al Arcángel, «Hágase en mí según tu palabra» (Lucas 1,38), no fue un lenguaje de resignación, sino de un alma entregada por completo al servicio de su Creador. Fue el asentimiento ardiente de quien tenía el corazón inflamado de fe, pureza y confianza inquebrantable. En ese momento, ofreció toda su vida, cuerpo y alma, al misterio de la Encarnación. Llevó en su seno no un símbolo, no una idea, sino al mismo Logos increado, la segunda Persona de la Trinidad, hecha carne.
Su obediencia deshizo la desobediencia de Eva. Como enseñan los Padres, la muerte entró por el orgullo de la primera mujer, pero la Vida misma entró en el mundo por la humildad de la Virgen. No buscó honra. No se aferró a la gloria. Sin embargo, todas las generaciones la llaman bienaventurada, porque nada retuvo de Dios. Aceptó no sólo la alegría de llevar a Cristo, sino también la espada que atravesaría su alma (cf. Lucas 2,35). Soportó el rechazo de los hombres, la huida a Egipto, la carga diaria de una vida oculta, y al final la Cruz, donde permaneció no como vencida, sino como la Madre firme del Crucificado.
Su lugar en la historia de la salvación no es un papel que pueda repetirse ni compartirse. Ella sola es Theotokos—la portadora de Dios—porque sólo ella dio su carne al Hijo de Dios. Es el límite entre lo creado y lo increado, la puerta viva por la cual Cristo entró en el tiempo. Y sin embargo, nunca se coloca en el centro. Jamás habla de sí misma aparte de su Hijo. Nos conduce siempre hacia Él, señalando no su propia grandeza, sino la de Aquel a quien llevó: «Engrandece mi alma al Señor» (Lucas 1,46). En esto, es el modelo supremo de la vida cristiana: desinteresada, obediente, humilde y plenamente llena de Dios.
¿No deberíamos, pues, honrarla? ¿No deberíamos imitarla? Porque en ella vemos lo que significa ser un verdadero siervo del Señor—no buscar elogios, no ansiar autoridad, sino derramar la vida en plena obediencia y confianza en Dios. En la medida en que aprendamos a hablar como ella habló y a vivir como ella vivió, en esa misma medida también nosotros llegaremos a ser vasos de gracia.
Las oraciones de la Santísima Theotokos no son deseos vacíos lanzados al viento, ni murmuraciones supersticiosas. Son súplicas de la Madre de Dios, escuchadas con poder porque brotan de un corazón que llevó la misma Carne del Salvador. Ella intercede como quien ama con un amor maternal íntimo e incesante. No está lejos, observando desde el cielo sin compasión—es madre en el sentido más pleno y alto—vigilante, presente y llena de ternura. Cuando los fieles claman a ella en enfermedad, aflicción o ruina espiritual, no hablan al silencio. Nuestra Madre espiritual escucha, y lleva esas súplicas a su Hijo con valentía, pues su amor y obediencia hacia Él son correspondidos con amor y honor por parte de Él.
La Santa Iglesia, desde los primeros siglos, ha acudido a ella como a fortaleza y escudo. En tiempos de peste, invasión, hambre y persecución, sus iconos se llevaban en procesión por las calles de las ciudades. Su nombre era invocado por soldados en el campo de batalla y por monjes en sus celdas. El Himno Acatisto, nacido de una liberación durante un sitio, aún resuena a través de los siglos como testimonio de su intercesión salvadora. Ha salvado ciudades, ablandado corazones endurecidos, protegido a las vírgenes, sanado a los enfermos y liberado almas de la opresión demoníaca. Esto no es exageración ni leyenda—es el testimonio vivo de la Iglesia, atestiguado en sus himnos, en las vidas de los santos y en su Tradición ininterrumpida. Invocarla no es elevarla por encima de Cristo—¡Dios nos libre!—sino honrar a aquella a quien Cristo mismo honró. Como proclama la Iglesia en el himno antiguo: «Verdaderamente es digno bendecirte, oh Theotokos, siempre bienaventurada e inmaculada, y Madre de nuestro Dios.» Ella es «más venerable que los Querubines y más gloriosa sin comparación que los Serafines»—no porque se haya exaltado a sí misma, sino porque Dios la ha exaltado. Su gloria procede de su unión con Cristo, y su intercesión obtiene su fuerza del poder de Aquel a quien dirige su oración.
Descuidarla es apartarse de la Tradición viva de los santos. Buscar sus oraciones es seguir las huellas de los Apóstoles, que perseveraban en oración con ella (Hechos 1,14); de los padres del desierto, que la veían como consuelo; y de los mártires, que enfrentaban la muerte con su nombre en los labios. Sus oraciones han levantado a los caídos y guiado a los penitentes. Si amamos a Cristo, no despreciaremos a su Madre. Y si amamos a su Madre, no dejaremos de invocarla con confianza, humildad y ferviente devoción.
En estos tiempos oscurecidos, cuando la blasfemia se exhibe como virtud y las herejías profanan las iglesias, debemos volvernos hacia la Virgen Purísima. No es un adorno para las paredes del templo ni una reliquia sentimental de antiguas devociones. Es el terror de los demonios, la protectora de los fieles, la defensora de la castidad y el escudo de la Iglesia apostólica. Sus iconos lloran, sus fiestas santifican el año, y su nombre hace temblar a los espíritus malignos. No la descuidemos. Cantemos sus acatistos, postrémonos ante sus iconos, e invoquémosla día y noche. Porque donde la Madre es honrada, el Hijo es glorificado, y la Iglesia es fortalecida.
Que Dios os bendiga +
P. Carlos
11 de mayo de 2025
IV Domingo de Pascua
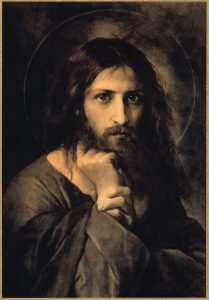
Comments are closed.