La vida, según la enseñanza de la Iglesia Ortodoxa, no es una serie accidental de acontecimientos, sino un camino sagrado bajo la mirada amorosa y vigilante de la Divina Providencia. Cada etapa de nuestra existencia terrenal—infancia, madurez, vejez—está marcada por un ritmo espiritual que nos orienta hacia el Reino. La alegría y el dolor, el triunfo y la derrota, la paz y la lucha están entrelazados por la mano de Dios para llevar a cabo la sanación de nuestras almas. Desde el momento de nuestro bautismo, dejamos de pertenecernos a nosotros mismos; pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que nos acontece es permitido por Él con vistas a nuestra salvación. Las victorias que celebramos, las heridas que soportamos, las repeticiones diarias de la vida ordinaria y las conmociones que sacuden nuestra estabilidad no son aleatorias. Son, más bien, las herramientas con las cuales el Señor forma en nosotros la imagen de Su Hijo.
La Ortodoxia no acepta la idea de un destino ciego ni la aleatoriedad de la fortuna secular. Al contrario, afirma que la mano de Dios está presente en cada detalle—aun, y especialmente, cuando Su presencia se oculta a nuestra percepción. Todo es permitido para la edificación del alma y su camino hacia la theosis, la unión con Dios. La infancia suele traer lecciones de confianza y asombro; la juventud enseña la responsabilidad y la rendición de cuentas moral; la adultez exige amor sacrificado, trabajo y servicio al prójimo; y la vejez invita al desapego de la vanidad y a la preparación para el misterio final de la muerte y la resurrección. Cada etapa de la vida es un podvig único—un esfuerzo espiritual—que purifica el corazón y nos introduce cada vez más profundamente en el misterio de la gracia divina.
Con frecuencia es en el contraste entre la luz y la oscuridad donde percibimos con mayor claridad la providencia de Dios. El éxito puede fomentar la gratitud, pero es a través del fracaso que aprendemos la humildad. Las heridas que llevamos, las pérdidas que sufrimos y las disciplinas que soportamos pueden abrir nuestros corazones a un conocimiento más profundo de Dios que cualquier facilidad jamás podría. Como escribe el Apóstol: «Porque a quien ama el Señor, corrige; y azota a todo el que recibe por hijo» (Hebreos 12,6). Por tanto, tanto el gozo como la aflicción se convierten en sacramentos de la enseñanza divina. En Su sabiduría, el Señor permite las penas no para destruirnos, sino para liberarnos de ilusiones, alejarnos de los ídolos y llamarnos de nuevo a Él. Nuestras pruebas, cuando se reciben con oración y humildad, se convierten en ejercicios espirituales que fortalecen el nous y purifican las pasiones.
Así, la vida misma se transforma en una escuela ascética prolongada en la cual el alma aprende, no por teoría abstracta, sino por experiencia concreta y, a menudo, dolorosa. Cada relación, cada desafío, cada tarea mundana o carga inesperada es un momento en el que Cristo está presente, enseñando, corrigiendo y sanando. El cristiano ortodoxo no está llamado a tener éxito en términos mundanos, sino a ser fiel y vigilante. Como enseña San Isaac el Sirio: «Estate en paz con tu alma, y entonces el cielo y la tierra estarán en paz contigo.» Vivir con tal atención es reconocer que las lecciones de la vida no son interrupciones en nuestro progreso espiritual—son nuestro progreso espiritual. Nos modelan conforme a la imagen del Señor Crucificado y Resucitado.
Una de las lecciones más fundamentales y perdurables que la Iglesia transmite a sus hijos es la centralidad de la humildad. Sin humildad, ninguna otra virtud puede florecer. No se trata de una actitud de falsa autodepreciación, sino de un verdadero conocimiento de la propia debilidad y de la total dependencia de Dios. En una sociedad que exalta la autonomía personal y la afirmación del yo, la Ortodoxia nos recuerda que somos polvo y ceniza, y que sin la gracia no somos nada. Las pruebas—como la enfermedad inesperada, la traición de amigos, el colapso económico o las penas silenciosas de la soledad—nos despojan del orgullo y nos obligan a quedarnos desnudos ante la verdad de nuestra condición. Y es precisamente allí, en ese estado de pobreza sin adornos, donde Dios se acerca. Como afirma el Salmista: «Bueno es para mí que me hayas humillado, para que aprenda tus justificaciones» (Salmo 118,71).
Los santos, tanto antiguos como contemporáneos, son unánimes en esto. Dios resiste a los soberbios, pero concede gracia a los humildes. La Santísima Theotokos, el Arca viva de la Nueva Alianza, exclamó en su cántico: «Derribó a los poderosos de su trono, y exaltó a los humildes» (Lucas 1,52). La humildad es la raíz de la oración, la puerta del corazón y el suelo en el que florece el amor divino. Permite que el alma ceda, escuche, perdone y llore por sus pecados. No es aplastada por el fracaso, sino refinada por él; no se amarga por la pérdida, sino que se ilumina a través de ella. El verdaderamente humilde no confía en sí mismo, sino que se arroja por entero en la misericordia de Dios, como un niño en los brazos de su Padre amoroso.
Esta humildad se aprende en las obediencias silenciosas de la vida diaria. Se forja en actos ocultos de servicio, en la paciencia ante la injusticia y en el sufrimiento silencioso soportado sin queja. Estos actos, invisibles al mundo, son preciosos a los ojos de Dios. Es allí donde seguimos más de cerca a Cristo, quien «se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz» (Filipenses 2,8). La humildad es el camino de Cristo, y debe ser el camino de todo cristiano. No es una opción, sino una necesidad. Pues sólo el corazón humilde puede recibir la luz increada, y sólo el corazón quebrantado será elevado en gloria.
Otra lección indispensable de la vida cristiana es la perseverancia—lo que los Padres llamaron makrothymia, longanimidad. La vida de fe no se sostiene con emociones pasajeras ni experiencias dramáticas. Es un camino de resistencia firme, a menudo recorrido en silencio, a través de desiertos espirituales áridos y tormentas de tentación. Hay temporadas en las que Dios retira todo consuelo sensible para poner a prueba la fidelidad del alma. Sin embargo, Aquel que permite la prueba no abandona nunca a su siervo. Nuestro Señor dijo: «Con vuestra paciencia poseeréis vuestras almas» (Lucas 21,19). Esta paciencia es activa—perseverar en la oración cuando es árida, asistir a la Divina Liturgia cuando el corazón está distraído, ayunar cuando uno se siente débil y perdonar cuando todo el ser se resiste.
Los Padres del desierto comprendieron esto profundamente. No buscaban visiones místicas ni éxtasis espirituales. Buscaban la pureza de corazón, y estaban dispuestos a soportar décadas de lucha para alcanzarla. La vida espiritual, enseñaban, es una larga obediencia en la misma dirección. Habrá caídas. Habrá confusión. Pero lo que más importa es levantarse de nuevo, arrepentirse y regresar. «No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desfallecemos» (Gálatas 6,9). Es por esta clase de perseverancia que el alma se va despojando del orgullo, purificándose de la ilusión y haciéndose receptiva a la gracia del Espíritu Santo.
Es a través de esta perseverancia que comienza a revelarse el misterio del sufrimiento redentor. Los ortodoxos no glorificamos el sufrimiento en sí mismo, pero confesamos con el Apóstol que, cuando se soporta en Cristo, el sufrimiento se convierte en una participación en Su Cruz. «Si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él» (Romanos 8,17). Cuando elegimos amar, orar y confiar en el Señor en medio de la aflicción, nuestras heridas se unen a las Suyas, y nuestros dolores se santifican. A través de esa resistencia, no sólo somos salvados, sino que nos convertimos en vasos de gracia para los demás. Como dijo San Siluan del Athos: «Mantén tu mente en el infierno, y no desesperes.» Este es el gran misterio de la perseverancia cristiana: que abraza el sufrimiento sin sucumbir a él.
Al final, la perseverancia no trata de fuerza, sino de entrega. Es el heroísmo callado de permanecer fiel cuando nadie ve, de llevar la cruz sin queja, y de confiar en Dios cuando toda razón terrenal nos insta a rendirnos. Es el latido constante del alma que susurra: «Señor, creo; ayuda mi incredulidad.» De esta manera, el cristiano da testimonio de la fe, no mediante gestos grandilocuentes, sino por la decisión diaria de permanecer al pie de la Cruz, donde la gracia fluye incesantemente hacia los que no huyen.
La última y mayor lección de la vida es el amor. No el amor como sentimiento o emoción romántica, sino el amor como comunión sacrificial—una participación en el mismo ser de Dios, que es Amor (cf. 1 Juan 4,8). A medida que uno madura en la vida espiritual, se hace evidente que el amor es la meta de toda ascesis, la corona de todas las virtudes y la medida con la que toda alma será juzgada. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón… y a tu prójimo como a ti mismo» (Mateo 22,37–39). Este es un mandamiento práctico que debe vivirse cada día—en actos de misericordia, en el perdón, en la generosidad y en la negativa a devolver mal por mal.
En la tradición ortodoxa, el amor es el fruto de la purificación. Cuanto más nos arrepentimos, más somos iluminados por la gracia. Cuanto más somos iluminados, más amamos. Por eso, incluso los más grandes ascetas nunca se consideraron santos—habían encontrado la profundidad del amor divino y conocían su propia indignidad. Y sin embargo, irradiaban ese mismo amor hacia los demás. Incluso los dones de profecía y milagros carecen de valor sin el amor, pues «si tuviera profecía y conociera todos los misterios… y no tuviera caridad, nada soy» (1 Corintios 13,2).
Sólo el amor permanece. La belleza se desvanece, la fuerza falla, las riquezas desaparecen y el conocimiento será olvidado—pero «la caridad no falla jamás» (1 Corintios 13,8). La Divina Liturgia, las vidas de los santos, los iconos y los ayunos apuntan todos a un mismo fin: enseñarnos a amar a Dios con todo nuestro ser y a amar al prójimo como portador de Su imagen. La Santa Eucaristía es el banquete del amor divino, pues en ella recibimos no sólo gracia, sino a Cristo mismo. Cuando le recibimos dignamente, nos unimos al fuego de la caridad divina, que consume toda impureza e inflama el alma con el deseo de servir.
Que cada día se viva con esta sola pregunta en mente… ¿He amado a Dios, y he amado a mi prójimo? Esta es la prueba del verdadero cristianismo. Al final, no serán nuestras obras ni nuestra elocuencia lo que importará, sino el grado en que nuestros corazones hayan sido dilatados por la gracia. En el amor se halla el propósito de nuestra creación, el sentido de nuestro sufrimiento y la plenitud de nuestra vocación. El amor es el principio, el camino y el gozo final de la vida ortodoxa.
Que Dios os bendiga +
P. Carlos
4 de julio de 2025
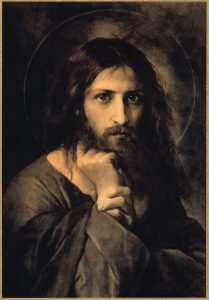
Comments are closed.