En el mundo actual, donde el amor de Dios es a menudo distorsionado hasta convertirse en permisividad o sentimentalismo, la Santa Iglesia proclama una verdad mucho más antigua y mucho más santa: que el amor divino es de alianza, cruciforme y devorador. No es un sentimiento sino una realidad; no es abstracto sino sacramental. Este breve artículo reflexiona sobre la naturaleza del amor de Dios tal como se revela en la Sagrada Escritura, se manifiesta en la Encarnación y se experimenta a través de la obediencia, la adoración y los santos misterios dentro de la vida de la Iglesia.
El amor de Dios no es indulgente ni sentimental. No es caprichoso ni emotivo, sino inmutable, justo y plenamente conforme a Su naturaleza divina. La Encarnación de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo es la revelación suprema de este amor—no como respuesta a un mérito humano, sino como manifestación de la misericordia divina. «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito» (Juan 3,16); no para confirmar al hombre en sus pasiones caídas, sino para levantarlo del fango de la corrupción. La Cruz es la medida de este amor—enraizado no en permisividad, sino en la entrega voluntaria del Hijo de Dios para la sanación del hombre. No es Dios quien se reconcilia con el hombre, sino el hombre quien es restaurado a Dios. El amor divino no es permisivo; es ascético y cruciforme.
Este amor es católico en su alcance, pero no sin límites. Es católico en el sentido verdadero y antiguo de la palabra—καθολική, es decir, entero, completo, sin carencia—porque el amor de Dios se extiende a todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas y todas las tribus. Pero esta universalidad no es un cheque en blanco para toda creencia, costumbre o experimento espiritual, como si todo fuera igualmente agradable a Dios. El amor del Señor no es permisivo, como los hombres modernos imaginan que debe ser el amor. No sonríe ante el error, ni pone las mentiras de los demonios al mismo nivel que la verdad revelada desde el Cielo. Su amor es santo, y Su santidad es devoradora. Desea que todos se salven, pero la salvación no es en los términos del hombre. Es siempre en los términos de Dios—por el arrepentimiento, por la Cruz, por la puerta estrecha. Dios llama a todos hacia Sí, sí, pero no afirma todos los caminos. Es mentira del abismo afirmar que toda religión lleva a Dios, o que todo el que se dice sincero camina en la luz. El amor de Dios no puede separarse de la verdad de Dios. El Señor Jesucristo no dijo: «Yo soy un camino, una verdad, una vida», sino que proclamó sin vacilación: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre sino por mí» (Juan 14,6). Decir lo contrario es blasfemar Su Evangelio. El amor de Dios no es indiferente a la doctrina. No guiña el ojo al error. No abraza el cisma. No comulga con el paganismo. Quienes tuercen el mensaje de la caridad divina como pretexto para el relativismo doctrinal son semejantes a las serpientes en el jardín: hablan verdades a medias, siembran dudas sutiles y conducen las almas a la perdición disfrazando el engaño de bondad.
El amor de nuestro Dios no debe confundirse con la falsificación demoníaca de la tolerancia—esa palabra tan exaltada por el mundo, que ahora funciona como sustituto de la fe y de la razón. La tolerancia, en su sentido moderno, no es más que cobardía disfrazada de virtud. A los demonios les encantaría un dios que lo tolerase todo—toda abominación, toda falsa doctrina, toda inversión del orden creado. Pero el verdadero Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no es tolerante en ese sentido. Es paciente, sí. Es longánime, sí. Retarda Su justo juicio para conceder tiempo al arrepentimiento. Pero no bendice lo que está maldito. No deja al hombre en sus tinieblas. Su amor hiere antes de sanar. Deja al descubierto la podredumbre del corazón para que sea purificada, no ignorada.
El Señor Jesucristo no es un pastor entre muchos; Él es el Pastor, el único Pastor verdadero, que da Su vida por las ovejas. Todos los demás son asalariados, y muchos son lobos disfrazados con vestiduras y mitras, que devoran el rebaño mientras hablan suavemente de unidad e inclusión. La Iglesia no es una democracia, ni un mercado religioso. No es una asociación espiritual unida por sentimientos o intereses comunes. La Iglesia es el mismo Cuerpo de Cristo, el Arca de Salvación, el pilar y fundamento de la verdad. Estar en la Iglesia no es compartir un sentimiento cristiano vago—es estar injertado en la vid viva mediante el Santo Bautismo, participar de los verdaderos y vivificantes misterios, y confesar la fe una vez entregada a los santos, sin corrupción ni innovación.
Cuando los hombres se desvían—y ciertamente se desvían—no es Dios quien ha cambiado, sino ellos quienes le han dado la espalda. Las ovejas se dispersan. Algunas huyen por temor. Otras son atraídas por pastos extraños. Algunas se dejan llevar por el orgullo y rehúsan escuchar la voz del Pastor. Pero el amor de Dios no les permite permanecer en ese extravío. Las busca, sí, pero no para confirmarlas en su error. Las busca para rescatarlas, para traerlas de regreso, para quebrar su soberbia, para devolverles la cordura. Venda sus heridas, sí, pero no llama salud a su enfermedad. Las lleva sobre Sus hombros, sí, pero no bendice su vagar. Las devuelve al redil—a la Iglesia, al aprisco, al único lugar donde se encuentra la salvación. Cualquier otra cosa no es amor. Es traición.
El amor de Dios no es transaccional ni legalista, sino de alianza, en el sentido antiguo e inquebrantable de la palabra—una unión sagrada y vinculante, sellada no con tinta ni fórmulas, sino con sangre—sangre real, santa e inocente. La mente moderna, corrompida por el legalismo y la reducción burocrática, imagina la alianza como un contrato, como si el hombre estuviera negociando con el Altísimo. Pero esto es ajeno a las Escrituras y al testimonio de la Iglesia. La alianza de Dios es un vínculo personal iniciado por la iniciativa divina y sostenido por la gracia. «Con amor eterno te he amado, por eso te atraje, apiadándome de ti» (Jeremías 31,3). Su amor no es un acuerdo entre iguales, sino una condescendencia misericordiosa por la cual el Dios inmortal se une a un pueblo inconstante y caído—no para consentirlo, sino para restaurarlo, habitar entre él y hacerlo suyo. Esta alianza fue prefigurada en la Ley y los Profetas, pero consumada en el Nuevo Testamento—no un “documento nuevo,” como blasfemamente lo reducen algunos protestantes, sino una nueva alianza, sellada en la Sangre del Hijo encarnado. No es una proclamación simbólica, sino una unión—una unión de los fieles con Cristo en Su Cuerpo, la Iglesia, mediante los santos misterios. La Divina Liturgia no es un teatro de recuerdo ni un desfile simbólico, sino la verdadera re-presentación—mística pero real—del único sacrificio del Gólgota. “Una vez por todas” no significa “una vez y desaparecido”; significa eternamente eficaz, fuera del tiempo pero hecho presente dentro del tiempo, una y otra vez, por economía divina. Sobre el altar sagrado, el cielo y la tierra se encuentran. El Cordero está de pie como inmolado, y los fieles comulgan no con un recuerdo, sino con el mismo Cuerpo y Sangre de Cristo resucitado. Esto no es una idea de amor; es el Amor mismo, crucificado y resucitado, puesto sobre la lengua del penitente.
La única respuesta apropiada a tal caridad divina es la obediencia—real, difícil, crucificante. «Si me amáis, guardad mis mandamientos» (Juan 14,15). El amor de Dios no se mide por lágrimas ni sensaciones. No se encuentra en lenguaje sentimental ni en teatralidades religiosas. Se encuentra en la obediencia—costosa, firme, humilde. La fe de los santos no se sostuvo en sentimientos, sino en sacrificio. No hablaron de Dios en términos cómodos; lo siguieron al horno, a la prisión, al martirio. Ayunaron cuando la carne pedía consuelo. Oraron cuando el sueño los vencía. Enfrentaron emperadores, herejes y demonios. Morían cada día. Esto es amar a Dios.
El amor de Dios no tolera el pecado. Lo consume. No dice: «Ven tal como eres y quédate así», sino: «Ven y sé crucificado conmigo.» El fuego del amor divino no es una hoguera para calentar las manos; es el fuego de la zarza ardiente, que arde sin consumirse, y purifica a todos los que se acercan con temor y arrepentimiento. El cristiano que permanece en este amor lo hace permaneciendo en la Iglesia—no en su cáscara modernista, sino en la Iglesia verdadera—ascética, inmutable, guiada por los Padres, enraizada en los misterios, fiel a la Tradición Apostólica. Tal alma camina en la amistad divina no por facilidad, sino por lucha. Es en el horno de la obediencia, el ayuno, el arrepentimiento y la oración noética donde se recibe el amor de Dios. Este amor no es benevolencia vaga; es el fuego que descendió en Pentecostés, que habitó en la Theotokos, que resplandecía en las llagas de los mártires. Es el mismo fuego que juzgará al mundo—terrible para los que lo odian, pero salvación para los que lo soportan.
Hermanos, el amor de Dios no es un contrato ni un sentimiento emocional, sino una alianza sagrada sellada con sangre—cumplida en Cristo y hecha presente en la Divina Liturgia. En la Eucaristía, los fieles no reciben un símbolo, sino a Cristo mismo, verdadera y místicamente. Este amor divino exige obediencia, no admiración vaga. Los santos amaron a Dios mediante el sufrimiento, el sacrificio y la fidelidad a la verdad. El amor de Dios no excusa el pecado—purifica, sana y santifica a quienes permanecen en la Santa Iglesia, guiados por la Santa Tradición y los santos misterios. Es un fuego devorador que sólo salva a quienes no se resisten a él.
Que Dios os bendiga +
P. Carlos
7 de mayo de 2025
Mártir Saba Estratelates y Santa Monja Isabel
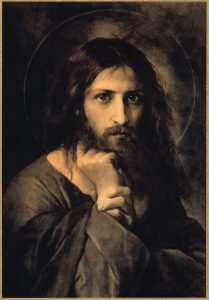
Comments are closed.