Una relación fuerte con Cristo no puede permanecer oculta. Se manifiesta en la manera en que tratamos a quienes nos rodean. El Señor dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos: si tenéis amor los unos con los otros» (Juan 13,35). El amor por Cristo no es un asunto aislado e interior; se desborda hacia el exterior. Un hombre que afirma estar cerca de Cristo y, sin embargo, guarda rencores, resentimientos o indiferencia hacia los demás, se engaña a sí mismo. El apóstol Juan escribe sin ambigüedad: «Si alguno dice: “Yo amo a Dios” y aborrece a su hermano, es mentiroso» (1 Juan 4,20). Es imposible amar a la Cabeza y despreciar Su Cuerpo.
Cuando nuestros corazones se unen a Cristo en la oración, en la observancia de Sus mandamientos y en la humildad, la gracia del Espíritu Santo nos enseña a ver al prójimo no como obstáculo para nuestra vida espiritual, sino como parte necesaria de ella. Comenzamos a ver en cada persona un alma creada a imagen de Dios, herida por el pecado como nosotros, y necesitada de la misma misericordia que nosotros hemos recibido. Cuanto más nos acercamos a Cristo, más claramente vemos a los demás no con los ojos del orgullo, sino con los de la compasión. Nuestro Salvador no vino para ser servido, sino para servir y dar Su vida por todos. Soportó las debilidades ajenas, y nosotros debemos hacer lo mismo. «Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo» (Gálatas 6,2). La vida en Cristo no es una ascensión solitaria a las nubes, sino un descenso al servicio, a la humildad y a la comunión con los demás.
No hay verdadera unión con Cristo sin un verdadero cuidado por Sus hermanos. El que comulga con Cristo en el cáliz y sin embargo ignora a su hermano necesitado, no habita en la luz, sino en tinieblas. El Señor lo dejó claro cuando dijo: «En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mateo 25,40). La medida de nuestro amor por Cristo es la medida de nuestro amor por aquellos a quienes Él ama—especialmente los pobres, los enfermos, los solitarios y los pecadores. Así como Cristo asumió nuestras cargas, también nosotros debemos asumir las de los demás, no por obligación sino por amor. Esto no es una disciplina espiritual opcional, sino el corazón mismo de la vida cristiana. No nos salvamos solos, y no seremos juzgados solos. Seremos juzgados por cómo tratamos a quienes nos rodean.
La vida cristiana no es una fuga privada hacia el cielo, sino una peregrinación compartida. Caminamos no como individuos que compiten por la santidad, sino como compañeros de labor y de sufrimiento. Nuestra santidad se pone a prueba en el trabajo diario de la paciencia, el perdón y la caridad. Nuestro progreso no se mide por cuán alto llegamos en la contemplación, sino por cuán bajo estamos dispuestos a inclinarnos en el servicio. Cuando un hermano cae, no lo pisoteamos con reproches piadosos, sino que lo levantamos con la misma misericordia que Cristo nos mostró. Si no podemos caminar en caridad con nuestro hermano, no estamos caminando con Cristo. Cualquier espiritualidad que nos aísle de los demás o nos infle de orgullo no viene de Dios. El camino hacia el Reino sólo es ancho para aquellos que se llevan mutuamente.
Muchos caen en el engaño porque miden su vida espiritual por emociones inestables, experiencias dramáticas o por su retiro de los demás, mientras descuidan el mandamiento claro e inmutable del Evangelio: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado» (Juan 15,12). La verdadera espiritualidad no consiste en sentimientos, visiones o el número de horas en reclusión, sino en la obediencia a Cristo y el amor por Su rebaño. Al diablo no le importa cuánto tiempo reces, mientras tu corazón permanezca frío. Permitirá lágrimas en la soledad, siempre que rehúses perdonar. No tiembla ante visiones; tiembla ante el arrepentimiento y la misericordia. Los padres del desierto fueron claros en sus advertencias. San Antonio el Grande dijo que llegaría un tiempo en que los locos se alzarían contra los cuerdos y los declararían locos por no parecerse a su locura. Esa locura incluye el falso espiritualismo—el orgullo envuelto en piedad, la voluntad propia disfrazada de santidad. San Juan Clímaco, cuya Escalera del Divino Asenso sigue siendo insuperable en claridad, enseñó que la verdadera medida del amor a Dios no está en los éxtasis de la oración, sino en soportar al prójimo sin ira ni desprecio. Si no puedes soportar las faltas de los demás, tu corazón aún no está arraigado en Cristo. La paciencia con los hermanos es más difícil que cualquier ayuno.
Si nuestra fe no nos lleva a la paz, a la misericordia y a la honestidad con los demás, no es la fe de los Apóstoles. Es un engaño. Es fácil construir un Cristo falso en la mente—uno que no exige nada y no requiere caridad. Pero el Cristo real exige la crucifixión del hombre viejo, lo cual incluye nuestro orgullo, nuestros rencores y nuestra hipocresía. Los santos misterios—el Bautismo, la Confesión, la Eucaristía—no alimentan el orgullo ni el resentimiento. Los confrontan y los queman como el fuego. Si un hombre se acerca al cáliz con odio en el corazón, profana el mismo Cuerpo y Sangre que dice honrar. Como advierte san Pablo a los corintios: «El que come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propia condenación» (1 Corintios 11,29). Esto no es una expresión simbólica. Es una advertencia arraigada en la realidad espiritual. No se puede pretender participar de Cristo y al mismo tiempo rechazar vivir conforme a Su imagen. La Eucaristía no es un talismán. Es un juicio sobre el alma—ya sea para salvación o para condenación. Si uno se acerca con humildad y corazón perdonador, será sanado. Pero si se acerca con amargura, calumnia o división, comulga indignamente. Sus labios tocan la gracia, pero su alma permanece en tinieblas. Este es el gran peligro de una vida espiritual separada del amor.
Cristo no nos enseñó a buscarle como individuos aislados de Su Iglesia, pues Él mismo estableció la Iglesia como Su Cuerpo, no como una colección de almas independientes. No dejó un libro ni un conjunto privado de meditaciones, sino una comunidad visible y viva, unida por la fe, los sacramentos y la obediencia. «Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mateo 18,20). Este versículo se malinterpreta a menudo para justificar la religión privada, pero su contexto es eclesial—habla de atar y desatar, de fraternidad, de responsabilidad mutua y de oración común. Cristo se encuentra en medio de Su pueblo, no fuera de él.
Estar en comunión con Cristo es estar en comunión con Sus santos—tanto los triunfantes como los que aún luchan. No existe tal cosa como Cristo sin Su Iglesia. La Iglesia no es un grupo de apoyo opcional para los religiosos; es el Arca de la Salvación, la morada del Espíritu Santo y la casa de la fe. Pretender unión con Cristo mientras se es indiferente u hostil a Su pueblo es creer en una fantasía. «El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito”» (1 Corintios 12,21). Nos unimos a Cristo por el bautismo, la confesión, la comunión y la vida de amor dentro de Su Cuerpo. Nadie asciende a Cristo pisando a los demás. Ascendemos juntos, o no ascendemos en absoluto. El amor a Dios sin amor al prójimo es falso. Es una mentira, llana y simple. San Juan dice: «Este es el mandamiento que tenemos de Él: que el que ama a Dios, ame también a su hermano» (1 Juan 4,21). No “debería.” Debe. No hay atajo alrededor de la Cruz para alcanzar la Resurrección. Si quieres estar con Cristo, debes estar con Su Iglesia. Si deseas ser perdonado, debes perdonar. Si quieres misericordia, debes ser misericordioso. El perdón y la caridad no son logros ascéticos de alto nivel; son el fundamento de la vida cristiana. Sin ellos, todo lo demás es fraude.
Una relación sólida con nuestro Señor Jesucristo siempre se expresará en caridad, perdón y unidad con los demás. Estos son los frutos que prueban que el árbol está vivo. San Pablo describe el fruto del Espíritu como «amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio» (Gálatas 5,22–23). No son adornos; son signos de vida verdadera en Dios. Esto no es opcional. Es la señal visible de pertenecer a Cristo. Si te faltan estas cosas, tu relación con Cristo está enferma o no existe. No te engañes. No persigas emociones ni éxtasis místicos. Busca a Cristo donde Él ha prometido estar—en Su Cuerpo, en Sus mandamientos, y en el amor al prójimo. Allí, y sólo allí, Le encontrarás.
Que Dios os bendiga +
P. Carlos
29 de abril de 2025
Radonitsa
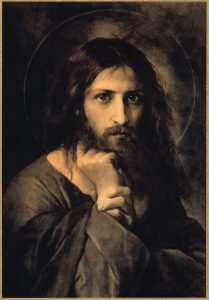
Comments are closed.