Desde el principio de los tiempos, el corazón humano ha gemido bajo el peso del dolor, la prueba y la incertidumbre. Este mundo, caído por el pecado, no ofrece paz duradera, y los fieles de todas las generaciones han soportado muchas tribulaciones. Sin embargo, aquellos que han permanecido firmes en la Tradición de la Iglesia y se aferran al depósito inmutable de la Sagrada Escritura, siempre han confesado con lengua firme: el Señor es nuestro refugio. «Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones que nos han sobrevenido» (Salmo 45,2). Estas palabras, escuchadas en los cánticos nocturnos de los coros monásticos y en los gemidos callados de los enfermos y moribundos, no revelan una imagen poética, sino una verdad revelada. Nuestro Señor no está lejos; está cerca de los que le temen.
Los fieles no buscan consuelo en falsas esperanzas ni en palabras vacías. El Señor no se convierte en refugio por nuestro deseo, sino que se reconoce como refugio porque así se ha manifestado. La Biblia, los escritos de los Santos Padres y las vidas de los santos dan testimonio de ello. «En paz me acostaré y también dormiré, porque tú solo, Señor, me haces vivir confiado» (Salmo 4,9). Cuando un alma se establece en la esperanza, es porque ya ha probado la amargura de la aflicción. Esta paz no se concede a los que confían en sí mismos, sino a quienes se entregan por entero a la misericordia de Dios.
La vida cristiana ortodoxa no es una huida del mundo, sino una lucha dentro de él. Llamar al Señor nuestro refugio no es abandonar nuestros deberes, sino entrar en ellos revestidos de santa fortaleza. Nuestro Salvador mismo, en su agonía, no rehuyó el sufrimiento, sino que se entregó por completo en manos de su Padre. «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya» (Lucas 22,42). Esto no es una metáfora: es el camino de la Cruz, y el camino de todo cristiano verdadero. No buscamos facilidad; buscamos gracia. Y la gracia siempre se encuentra en la voluntad de Dios.
En la Ley de Moisés, las ciudades de refugio estaban reservadas para quienes habían causado daño sin intención. Allí, el perseguido por la venganza podía hallar protección. Estas eran sombras sagradas de la plenitud que había de venir. En el Nuevo Testamento, el costado traspasado de Cristo es la nueva Ciudad de Refugio. Su Sangre fluye como protección para los culpables que se arrepienten. «Los esconderás en el secreto de tu rostro, lejos de las contiendas de las lenguas» (Salmo 30,21). El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y quienes en él entran no serán confundidos.
La Santísima Theotokos es llamada por los fieles “Alegría de todos los que sufren” y “Refugio de los pecadores.” Su intercesión no es una ayuda menor para quienes temen al Señor. Al pie de la Cruz permaneció; no vacilante, no huyendo, sino firme y fiel. En ella vemos a quien obedeció sin protesta y soportó sin defensa. Sus oraciones cubren al mundo como un manto. Ella enseña a los fieles no a huir del sufrimiento, sino a permanecer cerca de Cristo, que lo santifica. Cuando decimos “Refugio de los pecadores, ruega por nosotros,” hablamos como hijos que se aferran a su verdadera Madre.
Los Santos Misterios son el tesoro oculto de nuestra fortaleza. En la Santísima Eucaristía, Cristo mismo viene a habitar entre nosotros. No permanece distante, sino que se acerca en los santos Dones. El altar se convierte en nuestra fortaleza, y el Cáliz en nuestra torre. Quien come y bebe con reverencia y confesión no entra en condenación, sino en seguridad. Los Santos Padres han hablado claramente: quienes viven sin los Sacramentos carecen de armadura, y son como ovejas ante los lobos.
El Misterio del Arrepentimiento es asimismo lugar de descanso. Las lágrimas vertidas en la confesión no debilitan el alma; la purifican. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os aliviaré» (Mateo 11,28). Estas no son palabras que deban leerse una sola vez—deben ser acogidas en el corazón. La confesión no es humillación, sino sanación.
La Biblia es la voz del Señor en forma escrita, ardiendo con el mismo fuego que una vez consumió la zarza ante Moisés. «Toda palabra de Dios es acrisolada; es un escudo para los que en Él esperan» (Proverbios 30,5). No la leemos como eruditos, sino como mendigos que han hallado pan. En la antigua tradición, la lectura del Evangelio se hacía de pie, con velas, como en presencia del Rey. Esta reverencia no debe perderse. La Palabra es un refugio porque atraviesa el engaño y nos conduce al arrepentimiento.
El justo Job, sentado en ceniza, abandonado y solo, dijo: «Aunque Él me mate, en Él esperaré» (Job 13,15). Este es el clamor de un alma a la que todo le ha sido quitado y aún bendice el nombre del Señor. Los Viejos Creyentes honran a tal alma, porque ellos también han conocido lo que significa ser rechazado, incomprendido y perseguido. Sin embargo, el Señor permaneció, y permanece, como el único lugar seguro de paz.
Los santos dan testimonio en cada generación. Oraron cuando otros se burlaban, ayunaron cuando otros se entregaban a los festines, soportaron prisión, fuego y exilio. No hablaron con estridencia, pero sus vidas tronaron la verdad: «El Señor está cerca de los contritos de corazón y salvará a los humildes de espíritu» (Salmo 33,19). En sus iconos no vemos ideas abstractas—vemos a nuestros mayores, a nuestros hermanos, aquellos que han caminado este mismo camino y han hallado fiel a Dios.
El hogar ortodoxo debe convertirse en una pequeña iglesia. Allí, los niños deben aprender no sólo a hacer la Señal de la Cruz y a inclinarse, sino a orar con el corazón. El padre debe ser sacerdote en el hogar, y la madre guardiana del calor espiritual. El Salterio debe escucharse, el incienso debe elevarse, y los Nombres de los Santos deben ser honrados. Cuando llegue la tentación, los niños no correrán hacia extraños en busca de consuelo—correrán al Señor, cuyo nombre aprendieron en las horas vespertinas a la luz de las lámparas.
En esta era presente, los engaños son muchos. La gente corre tras entretenimientos, lujos, ideologías y discursos vacíos. Pero ninguna de estas cosas protege el alma cuando la muerte se acerca. «Tú eres mi protector y mi refugio, mi Dios, en quien confiaré» (Salmo 90,2). Debemos decir esto con frecuencia, no con voz altanera, sino con profunda certeza. La casa edificada sobre Cristo no cae, aunque todos los vientos de esta era se levanten contra ella.
La Santa Iglesia Ortodoxa, preservada a través de las generaciones incluso por la sangre de los confesores, sigue siendo el Arca. Aunque los hombres pequen, la Iglesia es santa. Aunque el mundo y muchos protestantes se burlen de nosotros, sabemos que la Iglesia guarda las llaves de la vida. Permanecer en ella es permanecer en Cristo. San Cipriano escribió: «Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por Madre.» Estas palabras deben tomarse con absoluta seriedad. Quien abandona la Iglesia, se corta a sí mismo de la Vid de la Vida.
La oración es el aliento del alma. Sea con el chotki o la lestovka, sea con postraciones o suspiros, la oración es la puerta al refugio. «A ti me refugiaré, porque tú eres mi casa de refugio» (Salmo 70,7). Nuestros mayores lo sabían. Se levantaban en la noche, se santiguaban y susurraban el Nombre de Jesús. No nos volvamos perezosos. El tiempo es breve. Que nuestros labios recuerden las oraciones de nuestros padres, y que nuestros corazones sean conmovidos por el Espíritu.
En la muerte, los fieles no enfrentan el terror, sino la liberación. Para quienes han caminado con Cristo, la hora de la partida no es abandono. Es entrada en el Reino. «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿de quién me atemorizaré?» (Salmo 26,1). Los santos murieron con esto en sus labios. Que se halle también en los nuestros.
Por tanto, hermanos, digamos con verdad y convicción: «Tú eres mi refugio y mi porción en la tierra de los vivientes» (Salmo 141,6). Que esto no sea adorno, sino cimiento. Que dé forma a nuestro hablar, a nuestras decisiones, a nuestros hogares y a nuestras oraciones. En los Santos Misterios, en las oraciones de los santos y en el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, se nos ha dado todo lo que necesitamos. La puerta no está cerrada. No dudemos. Corramos y aferrémonos al Señor, que es nuestro único refugio.
Que Dios os bendiga +
P. Carlos
23 de julio de 2025
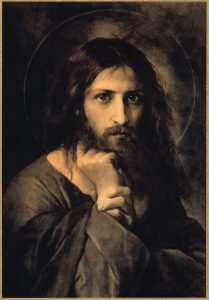
Comments are closed.