«Dijeron los apóstoles a nuestro Señor: Auméntanos la fe. Él les dijo: Si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro: ‘Desarraigate y plántate en el mar’, y los obedecería. ¿Y quién de ustedes que teniendo un siervo que ara o que apacienta un rebaño, si éste llega del campo, le dice en cuanto llega: ‘Pasa, siéntate a la mesa’? Más bien le dice: ‘Préparame algo de cena; disponte a servirme hasta que haya comido y bebido. Luego también tú podrás comer y beber’. ¿Acaso se le darán las gracias al siervo que hizo lo que se le mandó? Pienso que no. De la misma manera, también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les haya mandado, digan: ‘Siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos haber hecho’.» (Lucas 17:5-10)
En la quietud del amanecer, tras una noche de labor estéril, el Señor sube a la barca de Simón y pide una confianza más fuerte que la experiencia. Los pescadores conocen el lago; el lago, sin embargo, no les da nada. Mas la Palabra que hizo las aguas se encuentra dentro de su embarcación y ordena un nuevo lanzamiento de la red. Este relato es una revelación de obediencia. No es una renuncia a la razón, sino la ofrenda de la razón al Logos. En la vida de la Iglesia, tal obediencia se llama hypakoē: una escucha que se convierte en acción, y una acción que abre el corazón a la gracia divina.
La respuesta de Pedro —«Por tu palabra echaré la red»— es el eje sobre el cual gira todo el acontecimiento. No oculta el vacío de la noche; no finge haber triunfado. Lleva su fracaso, tal como es, a los pies de Cristo. Este es el comienzo de la metanoia: no una autoacusación por sí misma, sino la revelación sincera del corazón ante Dios. Siempre que nos atrevemos a presentar nuestra futilidad y cansancio al Señor sin adornos, cruzamos el umbral donde la gracia se encuentra con la verdad. Dios no sana ilusiones; Él cura la herida real.
La red desciende a la palabra de Cristo y asciende colmada de vida. Lo que el esfuerzo no pudo lograr, la gracia lo realiza en un instante. Esto no implica desprecio por el trabajo; revela, más bien, la sinergia por la cual Dios salva: nuestro esfuerzo unido a Su energía. No idolatramos el esfuerzo, ni lo despreciamos. El camino ascético —el ayuno, la vigilia, las postraciones, la Oración de Jesús— es trabajo verdadero; pero sin la visita del Señor permanece solo como trabajo. Asimismo, la gracia no anula nuestra lucha; la transfigura. El milagro, por tanto, es a la vez don y llamada, consuelo y mandato.
Cuando Pedro contempla la pesca, ve más que peces; se contempla a sí mismo. La abundancia repentina no le engrandece; le desenmascara. Cae de rodillas ante Jesús y confiesa su pecaminosidad. Aquí vemos la verdadera teofanía: una luz que muestra a Dios y, al mismo tiempo, muestra al hombre. La santidad que se acerca no humilla; ilumina. La vergüenza da paso a la contrición, la contrición a la humildad, y la humildad a la libertad. En el monasterio aprendemos que la medida más cierta del progreso espiritual no es el éxtasis, sino la compunción: lágrimas que brotan cuando el corazón saborea tanto su pobreza como la misericordia de Dios.
El Señor responde: «No temas». Estas palabras son la atmósfera del Evangelio. El miedo contrae el alma; la gracia la expande. Cristo no discute la indignidad de Pedro; la sobrepasa. No niega la verdad de su confesión; la responde con una verdad mayor: la de la misericordia divina que elige a los débiles y los hace servidores de la vida. El mandato expulsa el temor paralizante, preservando a la vez el respeto reverente. Es como si el Señor dijera: conserva tu humildad; entrega tu temor.
Las barcas se tensan, las redes están al límite, y se llama a los compañeros para ayudar. La misión de la Iglesia no es nunca un heroísmo solitario, sino comunión. Lo que una barca no puede soportar, dos lo logran; lo que dos no alcanzan, muchos lo consiguen. En la vida espiritual debemos aprender a pedir ayuda: de un padre confesor, de un anciano venerable, de la comunión de los santos cuyas intercesiones amplían nuestra pequeña capacidad. De este modo, el milagro se hace eclesial: carga compartida, gozo compartido, acción de gracias compartida.
«Capturar vivos a los hombres» no significa atrapar para esclavizar, sino rescatar; no poseer, sino librar de lo profundo. El mar, en la visión patrística, significa a menudo la inestabilidad del mundo caído y el oleaje inquieto de las pasiones. La red es la proclamación apostólica; pero también lo son los hilos entretejidos de la oración, del ayuno, de la misericordia y de la verdad: esas cuerdas firmes de la vida ascética y sacramental de la Iglesia que reúnen corazones dispersos en la calma del Gran Pastor, nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Evangelio se arroja en tal red, los hombres no son tomados para la muerte, sino atraídos a la vida.
Consideremos la pedagogía del Señor. No comienza con discurso, sino con presencia; no con argumento, sino con mandato; no con exigencia, sino con don. Entra en una barca ordinaria y la convierte en santuario. Bendice un trabajo común y lo hace revelación. Se dirige a un hombre cansado y lo convierte en apóstol. Así es el patrón de nuestra conversión. El Señor entra en la cotidianidad que habitamos —celdas y cocinas, talleres y estudios— y allí, con Su palabra, revela un Reino que estaba cerca todo el tiempo, aunque nuestros ojos estuvieran velados.
Los pescadores dejan la abundancia para seguir al Dador. Esta es la sabiduría decisiva de los santos. El milagro no se convierte en pieza de museo; se convierte en gran puerta. Le siguen no porque desprecien los peces, sino porque han aprendido a amar más al Señor. Así también para nosotros, las consolaciones no son fines, sino señales en el camino. Si la gracia aumenta nuestro apego a Cristo, ha cumplido su obra; si aumenta nuestro apego a los dones, ha sido mal interpretada. El camino de la Iglesia nos enseña a recibir con gratitud, a usar con sobriedad y a renunciar con prontitud, para que nuestras manos, vacías de sí mismas, puedan ser colmadas de Dios.
Que cada uno de nosotros regrese a su propia «orilla» —al lugar donde nuestros esfuerzos tantas veces han fracasado— y escuche de nuevo la palabra de nuestro Señor. Lancemos la red de la oración cuando la noche haya sido larga; busquemos consejo cuando la carga sea grande; confesemos cuando la luz nos exponga; y confiemos en la Voz que disipa el temor. Si lo hacemos, nuestra pobreza no será obstáculo, sino apertura, y la pequeña barca de nuestra vida llevará una cosecha que jamás habría imaginado, porque el Maestro ha subido a bordo.
Que Dios le bendiga +
Rvdo. P. Charles de Jesús y María
3 de octubre de 2025
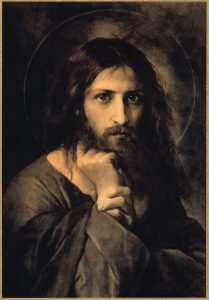
Comments are closed.